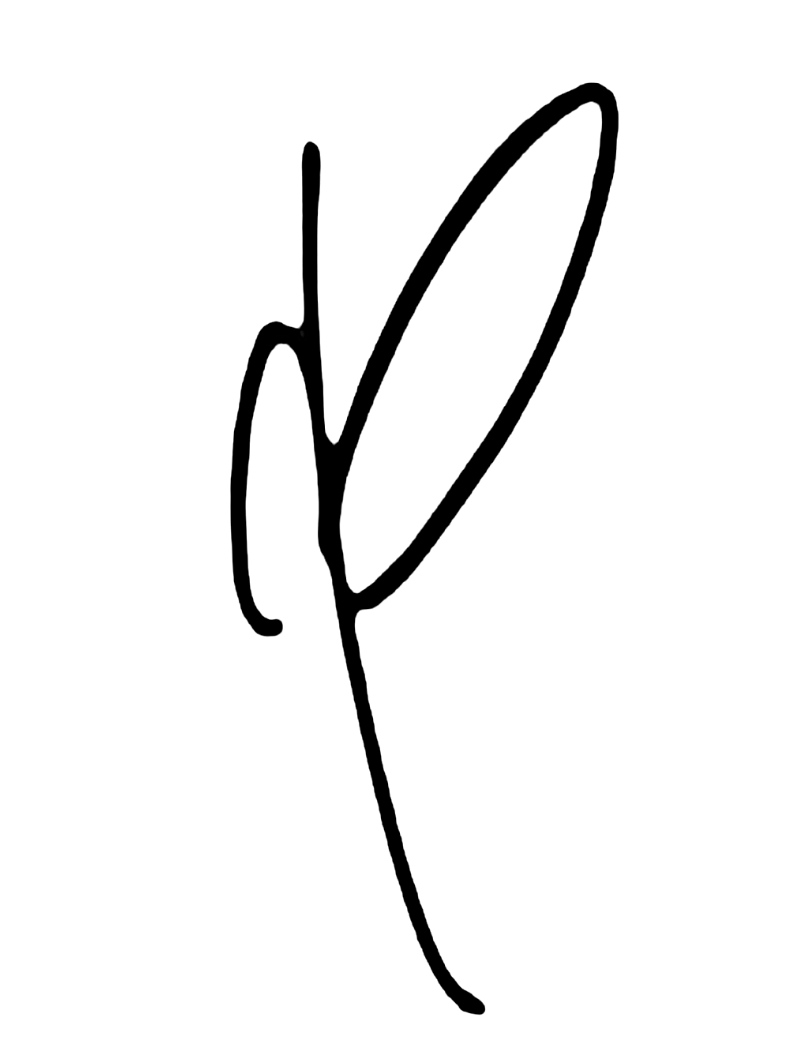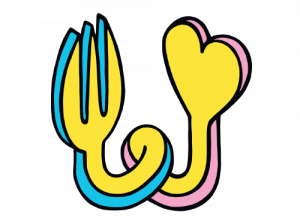Malik nació cerca de la Montaña Helada. Un lugar donde la nieve y el frió eran el paisaje habitual, donde los árboles y las rocas se ocultaban bajo un manto blanco. Siempre había sido así o al menos él no lo recordaba de otra manera.
El joven vivía en una pequeña aldea con la única compañía de su abuelo, un anciano solitario y enfermizo que apenas salía de la casa que compartían.
Los días de Malik eran muy tranquilos, ayudaba al panadero del pueblo en sus tareas, salía a cazar con un viejo arco que heredó de su padre, cortaba leña y paseaba por el bosque.
Un día, mientras exploraba una zona desconocida, accedió a un claro que se abría entre los arboles al pie montaña, nunca había estado allí, de hecho no tenía ni idea de como había acabado en ese lugar. En un momento dado le pareció escuchar algo, no sabía muy bien lo que era, parecía un susurro que venía de la montaña. Caminó siguiendo el sonido y al girar en un recodo apareció frente a él una enorme puerta incrustada en la roca. A un lado de la misma, grabada en la piedra, había una inscripción que decía:
“Traspásame, sin más equipaje que tú mismo”
Malik, llevado por la curiosidad la empujó, pero no consiguió abrirla, probó varias veces pero no se movió ni un milímetro. Cansado de intentarlo volvió a la aldea antes de que se fuera la luz.
Esa misma noche, al calor de la chimenea, le contó a su abuelo lo sucedido. Este, con cara de sorpresa y cierta melancolía le dijo lo siguiente:
– Has dado con la puerta. Poca gente lo hace. Ahora debes decidir. Traspasarla supone no volver, no me preguntes donde conduce, no lo sé. Solo te puedo decir que la gente que pasa al otro lado no vuelve nunca. Solo podrás abrirla si te despojas de tus pertenencias y te desnudas completamente. Esa es la regla.
Esa noche el chico no pudo dormir.
Los días siguientes una extraña sensación crecía en su interior. Le angustiaba la idea de atravesar la puerta y dejar atrás todo lo que conocía. Pero cada día que pasaba sentía con más y más fuerza que no pertenecía a ese lugar.
Sin embargo, a pesar de ese sentimiento el miedo le atenazaba.
¿Cómo sobreviviría sin sus ropajes? Moriría de frió.
¿Cómo cazaría sin su arco? Moriría de hambre.
¿Y si al otro lado no había nadie? Moriría de pena.
Con el paso de los meses, Malik cayó enfermo. La tristeza y la angustia se habían apoderado de él. Ya no tenía ganas de pasear por el campo y no salía a cazar con su arco. Se pasaba los días encerrado en casa mirando por la ventana.
Una mañana, su abuelo se sentó a su lado y posando su mirada sobre el le dijo:
– ¿Sabes? Yo sé dónde está la puerta. Hace años la encontré, o me encontró ella a mí, no lo sé. Lo que sí que sé es que no me atreví a cruzarla. Sentí miedo, miedo de perder lo que tenía, miedo por la incertidumbre, miedo de no ser capaz, miedo a lo desconocido, miedo de mis pensamientos. Desde entonces no vivo. No cometas el mismo error que cometí yo.
Esas fueron las palabras que el anciano le dedicó mientras una lágrima recorría su mejilla y una tierna sonrisa se dibujaba en su cara.
Esa noche el chico tampoco pudo dormir.
Antes de que amaneciera se puso en pie, se acercó a la cama del abuelo y le besó en la frente. Salió por la puerta y se adentró en el bosque.
Cuando el abuelo despertó vio el arco junto a la cama de Malik. En ese momento supo que no volvería a verle, pero no le entristeció, al contrario, una profunda alegría invadió su pecho. Sabía que su nieto iba a ser feliz, que había encontrado la valentía para atravesar la puerta, que ya nada le parecería imposible, que sin arco podría comer, que sin ropa no se moriría de frió y que le bastaría su propia compañía para no morir de tristeza.
Sabía que Malik había aprendido que el miedo es solo eso, miedo.